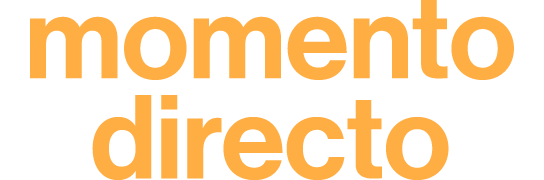El lunes pasado, la jueza del Distrito Sur neoyorquino Loretta Preska ordenó al Estado argentino entregar el 51 % de acciones de YPF para afrontar parte del valor de la sentencia desfavorable dictada en su corte en 2023, en un litigio por la expropiación de la empresa.
El litigio de un fondo no “damnificado”
El juicio fue iniciado en 2015 por Burford Capital, un fondo de inversión que no tenía ningún vínculo con la petrolera cuando el gobierno de Cristina Fernández decidió, en 2012, adquirir el 51 % de las acciones de la empresa en manos de Repsol. Por unos pocos dólares, estos buitres compraron el derecho a litigar que los estatutos de YPF S.A. otorgaban a uno de los accionistas de la empresa. Se trataba del grupo Petersen, de la familia Eskenazi, que tenía entonces el 25 % de las acciones de la petrolera. Su derecho a litigar estaba fundado en el estatuto de la sociedad anónima que se constituyó al momento de la privatización, inicialmente parcial, de los años 90. Se debía al hecho de que al momento del acuerdo del Estado argentino con Repsol para adquirir su participación accionaria, no se le extendieron las mismas condiciones al grupo Petersen para adquirir el 25 % del capital de la firma que estaba en su poder.
Recapitulemos la secuencia: once años después de la “recompra” parcial de YPF, una jueza de un distrito de Nueva York decidió que porque a un accionista al que no le compraron sus acciones por un valor que en ese entonces habría sido a lo sumo de USD 2.500 millones (la mitad de lo que cobró Repsol por el 51 %), el Estado debe pagar a un fondo que demanda en su nombre la friolera de USD 16.000 millones; dos años después de esta decisión, la misma jueza indica que debe saldarse parte de ese pago con las acciones que el Estado adquirió, ejecución ordenada a pesar de que el Estado argentino presentó la apelación a su fallo de 2023 para que sea tratado en instancias superiores.
El fallo, por lo pronto, carece de medios para hacerse efectivo. Por empezar, porque confunde las acciones de YPF, que no están alcanzadas por las leyes estadounidenses porque están emitidas en Buenos Aires, con los American Depositary Receipts (ADR) de la empresa, que son los que se comercian en Nueva York y están bajo su alcance reglamentario. La jueza debería apelar a la asistencia de alguna corte local para llevar adelante su sentencia. Pero todo indica que más que aspirar a que se cumpla un fallo que involucra valores que hoy superan al valor total accionario de YPF, lo que Preska pretende es forzar una negociación. Negociación en la cual los buitres se llevarían miles de millones habiendo pagado un milésimo de ese valor para adquirir el derecho a litigar. Y que además pondrá plata en los bolsillos de los Eskenazi, asociados con Burford Capital en el juicio. Por ahora el gobierno rechazó cualquier negociación y pidió la suspensión de la sentencia.
Aunque el fallo no tenga medios de concretarse, no implica que carezca de consecuencias. Los planes de inversión de la empresa de mayoría estatal, incluyendo algunos en los que se asocia con otras petroleras [1], podrían verse comprometidos o postergados, dado que si bien la sentencia es contra el Estado argentino y no contra la compañía, se genera ruido sobre el futuro de la empresa.
¿Cómo es que se abrieron las puertas de par en par para que una corte neoyorquina imponga compensaciones por una decisión del Estado argentino amparada en una ley –superior en rango a los estatutos de una empresa– y además busque indicar la manera en que el Estado debe cumplirlo, ordenando que se desprenda de sus acciones en YPF?
Todo por 2 dólares: cómo Petersen entró a YPF pagando con las ganancias (futuras) de YPF
En las décadas de 1980 y 1990 las empresas en manos estatales de los países latinoamericanos se convirtieron en un coto de caza para empresas multinacionales, banqueros y fondos de inversión. Bajo el asedio de sucesivas crisis de deuda iniciadas con la de 1982 en México (que golpeó a toda la región), y bajo las condicionalidades que imponía la “asistencia” del FMI (junto con el Banco Mundial y otros organismos multilaterales de crédito), privatizar empresas fue una de las formas de hacer frente a la deuda externa. Se malvendieron activos públicos masivamente a conglomerados extranjeros y empresarios locales para poner plata en el bolsillo de banqueros y bonistas. Pero aún en este contexto, pocos Estados llegaron tan lejos como el argentino en el rubro energético. Brasil no se desprendió de Petrobras, ni Venezuela de PDVSA, aunque sí cedieron jugosos negocios a capitalistas privados.
En Argentina, la privatización de YPF inició en 1992 con la aprobación de la ley N.º 24145 de federalización de hidrocarburos y privatización de YPF. Desde ese momento, la empresa se mantuvo como una firma privada, aunque el Estado conservó para sí la “acción de oro” hasta 1999. En enero de ese año Repsol adquirió primero el 14,99 % de las acciones YPF. El 30 de abril de ese año hizo una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones, que el Gobierno de Menem autorizó por decreto en junio. Así, Repsol pasó a controlar el 99 % de las acciones. Una empresa española que hasta ese momento no contaba con capacidad propia de producción petrolera lograba así una presencia internacional impensada gracias a los activos de la empresa argentina. A cambio, el saliente gobierno de Menem se hacía de algunos dólares que le permitirían seguir alimentando la sobrevida de la Convertibilidad. Un dinero destinado a quemarse en la fuga de capitales.
Kirchner, como gobernador, fue un entusiasta impulsor de los cambios en el sector hidrocarburífero del gobierno de Menem. La transferencia de la soberanía de los recursos desde el Estado nacional a las provincias, que contribuía a balcanizar el poder de negociación estatal ante las firmas petroleras, era visto como una fuente para obtener más recursos. Y el avance privatizador de YPF abría más el juego para la entrada de otros actores que con sus inversiones acrecentaran los ingresos por regalías.
Pero como presidente, desde 2003, el santacruceño ansiaba recuperar una petrolera estatal. Lo intentó primero con Enarsa, proyecto que nunca logró más que un rol secundario en el sector hidrocarburífero. Luego, en 2007, fue el turno de la “argentinización” de YPF. Se trató del intento de ganar influencia dentro de la petrolera de propiedad española a través de un socio minoritario. Este rol sería asignado al grupo Petersen. La relación entre los Eskenazi y Kirchner venía de larga data. La prosperidad del grupo había crecido en el Sur en paralelo al incremento del poder de Kirchner en Santa Cruz.
Para Repsol, aceptar un socio local no estaba en los planes. Pero para Antonio Brufau, que venía de reemplazar poco antes a Alfonso Cortina como CEO de la compañía, aceptar la propuesta del gobierno argentino fue vista como una forma de aceitar la relación y dejar atrás las tensiones que habían aparecido durante 2003-2007 por la intención del Kirchner de tener alguna injerencia en las decisiones de la firma.
El único inconveniente para concretar la operación era el volumen de capital requerido para adquirir el 25 % de YPF, que excedía las espaldas del grupo Petersen [2]. Pero llegaron a un arreglo que satisfizo a todas las partes: la compra se iría pagando con la parte que los Eskenazi recibirían de los dividendos distribuidos por la compañía. Para que hubiera suficientes dividendos a distribuir, la empresa tendría que hacer de manera más pronunciada lo que ya venía haciendo: invertir poco. Si el propósito es invertir menos, hay menos necesidad de retener dividendos, y se pueden distribuir más generosamente a los accionistas. De esta forma, los españoles dueños de la empresa se pagaban más a sí mismos en el mismo acto que hacía posible que sus nuevos socios tuvieran los recursos para pagarles por el 25 % de la empresa que compraron entre 2007 y 2011. El Estado argentino, en vez de castigar semejante procedimiento que derivó en un deterioro de las capacidades de producción de petróleo y gas, lo celebraba. Los Eskenazi, con este procedimiento, se hacían de una porción generosa del capital de la principal empresa petrolera del país sin poner ni un sólo dólar de su bolsillo. Ganancia para todos, menos para la capacidad de abastecimiento energético del país.
Expropiación parcial, YPF mixta, Chevron y después
Como consecuencia de la política de saqueo de Repsol, que obtuvo una rentabilidad extraordinaria gracias a la sobre-explotación de los yacimientos y la sobre-exportación de lo producido sin explorar nuevas reservas, y del vaciamiento profundizado tras el ingreso del Grupo Petersen, se produjo una declinación general de la producción y las reservas hidrocarburíferas. Entre 1999 y 2011, las reservas de YPF cayeron un 70 %, mientras que la producción de gas y petróleo se retrajo un 43 % y un 31 % respectivamente (luego del boom exportador). Esta merma, combinada con un incremento de la demanda, llevó a que desde 2011 la balanza comercial del sector energético resultase deficitaria, contribuyendo a la denominada “restricción externa”.
Solo a partir de ese punto crítico, el gobierno de CFK da un giro en su política energética, decretando durante la primera mitad de 2012 la intervención de Repsol – YPF, y enviando luego al Congreso la ley de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina. La ley 26741 declaró de utilidad pública sujeto a expropiación el 51 % de las acciones de YPF S.A. pertenecientes a Repsol YPF S.A.
El gobierno podría haber exigido la caducidad de las concesiones en manos de Repsol por no cumplir las obligaciones fijadas, y de esa manera, obtener la transferencia a su favor “sin cargo alguno, de pleno derecho y libre de todo gravamen de los pozos respectivos con los equipos e instalaciones normales para su operación y mantenimiento y de las construcciones y obras fijas o móviles incorporadas en forma permanente al proceso de explotación en la zona de la concesión”, según dicta la Ley de Hidrocarburos 17319. Durante el debate parlamentario, el propio ministro de Economía, Axel Kicillof, valuó el pasivo ambiental a la hora de la expropiación en USD 5.000 millones. Sin embargo, terminó acordando el pago de USD 5.000 millones como indemnización a la empresa española [3], acuerdo que concluyó en 2014 con la aprobación por parte de la Junta de Accionistas de Repsol y el Congreso.
Como ya explicamos, los Eskenazi “pagaban” las acciones compradas a Repsol con el alevoso reparto de dividendos. Tras la expropiación del 51 %, el gobierno suspendió el reparto de dividendos, las empresas de Eskenazi fueron a la quiebra, el concurso de acreedores fue administrado por un juzgado de Madrid que designó un síndico y subastó el derecho a litigar. Y quien compró ese derecho a litigar, en 2015, fue el fondo buitre Burford, especialista en el tema.
Lejos de la retórica soberana que acompañó la expropiación parcial de YPF, el gobierno utilizó la empresa para asociarse, en 2013, con la multinacional yanqui Chevron. Previamente, la Corte Suprema, en anuencia con el Ejecutivo y la Procuraduría General de la Nación levantó el embargo por USD 19.022 millones con el que cargaba la empresa yanqui. El embargo había sido solicitado por la justicia de Ecuador, y confirmado en dos instancias por la justicia argentina, por la contaminación de miles de hectáreas de la Amazonía ecuatoriana afectando al pueblo Sarayaku.
Ese mismo año, la propia CFK firmó un decreto por encargo de la empresa norteamericana. Se trató del Decreto 929, que creó un Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, por el cual las empresas gozarían del beneficio de exportar un 20 % de su producción sin pagar derechos de exportación (es decir con retenciones 0 %) y con libre disponibilidad de las divisas obtenidas, es decir, quedando excluidas de cualquier restricción cambiaria o “cepo”. Estos beneficios serían generalizados y extendidos un año después mediante la modificación de la Ley de Hidrocarburos, y con el correr de los años se acumularían con otros aún más generosos, en términos fiscales, aduaneros y cambiarios.
El pacto con Chevron se manejó (y se mantuvo durante años) como un acuerdo secreto entre dos sociedades anónimas, e incluyó el tejido de un entramado de empresas “cáscara” en guaridas fiscales de Uruguay, Bermudas y Delaware, creadas por ambas empresas para facilitar la fuga de capitales y el negocio financiero de Chevron [4]. La Legislatura neuquina lo avaló el 28 de agosto de ese año con ocho horas de represión contra las organizaciones sindicales, estudiantiles, sociales, del pueblo mapuche, y partidos de izquierda.
El acuerdo con Chevron fue el primero de una serie de acuerdos con empresas multinacionales (con prórroga de jurisdicción), y funcionó como señal de largada del boom del fracking en Vaca Muerta. Durante los años que siguieron, entre 2013 y 2025, con momentos de auge y caída, la producción de hidrocarburos no convencional aumentó, y en la actualidad se revirtió el déficit comercial del sector energético. Sin embargo, la restricción externa se mantuvo (con una nueva forma) y las petroleras actuaron como grandes fugadoras de sus ganancias [5].
No se resolvió el acceso a la energía para la población, se multiplicaron los desastres ambientales en la Nordpatagonia, la desigualdad y la flexibilización laboral [6].
Sobre la base del consenso del saqueo, la política de los distintos gobiernos al frente de YPF tuvo importantes matices. Si en los gobiernos peronistas la empresa tuvo un lugar privilegiado como beneficiaria de importantes subsidios, bajo el macrismo ese lugar lo ocupó Tecpetrol, de Paolo Rocca. Ya bajo el gobierno de Milei, los hombres del grupo Techint se hicieron del control de su competidora, YPF. El plan original de “Ley Bases” incluía la reprivatización del 51 % de la empresa. Este plan debió ser abandonado, aunque el gobierno avanzó en la desregulación y mayor entrega de soberanía en el sector. Las grandes empresas del sector conquistaron más de lo que esperaban, con un RIGI que permitirá que la expansión exportadora no deje un dólar en el país, y una serie de reformas específicas para el sector.
Las venas abiertas
Algunos de los funcionarios que estuvieron involucrados en la adquisición del 51 % de acciones de YPF subrayan las varias arbitrariedades de la jueza Preska: pretende otorgar mayor rango al estatuto –que vale como un “contrato” de la administración de la empresa con los accionistas– que a una ley; si bien esta jerarquización del estatuto tiene tradición en el derecho anglosajón, fue explícitamente rechazada por los legisladores argentinos al momento de aprobar la ley de expropiación. La jueza pretende decidir sobre acciones que conciernen al Estado argentino y su relación con otros accionistas de la compañía, que no es de su incumbencia. Que la ley los habilitaba a comprar el capital accionario justo y necesario para controlar la empresa, y que eso se cumplía con la mayoría en manos de Repsol. Que otros accionistas minoritarios no se consideraron afectados por el pase de manos de las acciones de Repsol hacia el Estado argentino, a diferencia de Burford Capital (en nombre de los Eskenazi y en sociedad con ellos) que sí (no se adentran en la inquietante cuestión de cómo llegaron los Eskenazi a la compañía, que explica en buena medida cómo sus intereses económicos se vieron afectados por la imposibilidad de acceder a los dividendos distribuidos en monto suficiente para pagar sus deudas). Son argumentos de peso.
Sin embargo, ¿cómo es que, a pesar de la decisión del Estado de tomar el control de la compañía, sigue existiendo una “YPF S.A.” que puede ser alcanzada por un juzgado neoyorquino, más allá de todas las arbitrariedades que corresponde achacar a la jueza? Al mantener YPF S.A., recomprando acciones –y pagándolas generosamente– el gobierno de Cristina Fernández aceptó la continuidad de todas las garantías legales para los accionistas que fueron las que luego utilizó Burford para litigar en Nueva York. La llamada “prórroga de jurisdicción”, que significa habilitar a cortes extranjeras para que juzguen en conflictos entre el Estado nacional y residentes de otros países, está entre aquellas condiciones contempladas por el estatuto societario. La misma condición que permitió que los conflictos derivados de impagos de deuda soberana o diferendos con empresas también recayeran en juzgados estadounidenses o en entidades como el CIADI.
Podría aducirse que, en este caso, el litigio deriva de compromisos estatutarios que preexistían a la decisión de expropiar parcialmente la empresa, y que habrían tenido lugar aunque en 2012 se hubiera decidido la extinción de dichos compromisos. Cierto, pero la aceptación de los mismos a futuro sin duda facilitó la posibilidad de quedar entrampados en los vericuetos legales del fondo buitre y las cortes imperialistas.
Una salida soberana
Como fuere, el fallo buitre de Preska implica una injerencia escandalosa del imperialismo en los asuntos del país. A tono con la creciente subordinación y dependencia promovida por el gobierno cipayo de Milei, esta ofensiva es posible gracias al camino iniciado por la dictadura genocida de 1976. Como recordó Myriam Bregman tras conocerse el fallo, fue la dictadura cívico-militar la que eliminó la obligación de la competencia de la justicia nacional y permitió intervenir a la extranjera. Desde ese momento múltiples “acuerdos, contratos y tratados internacionales –incluidos los Tratados Bilaterales de Inversión, las leyes y estatutos de las privatizaciones, hasta el actual RIGI– […] sometieron al país a jurisdicción de tribunales extranjeros, particularmente a tribunales de Estados Unidos, el Reino Unido y el CIADI”. Ninguno de los gobiernos posteriores cuestionó estos instrumentos de dependencia semicoloniales.
La declaración de nulidad absoluta de toda prórroga de jurisdicción argentina a favor de tribunales extranjeros es una medida elemental de soberanía por la que luchar. Sin embargo, una salida que cuestione a fondo la dependencia requiere no solo la expropiación del 49 % de YPF en manos de accionistas privados (incluyendo fondos buitres), sino del conjunto de las grandes empresas transnacionales que acaparan distintos segmentos del sector energético, con mercados internos cautivos, monopolio de las exportaciones, y protagonismo en la fuga y el saqueo. Una empresa estatal única, controlada por sus trabajadores y trabajadoras, profesionales del sistema universitario, científico y tecnológico público, comunidades afectadas por la producción de la energía, y usuarios populares, podría planificar y gestionar la energía. Una planificación que apunte no a aumentar las ganancias de un puñado de empresas, sino a una transición energética y ecológica verdaderamente justa. Que garantice el acceso a la energía a la población; diversifique drásticamente y tienda a desfosilizar la matriz energética; avance en la eficiencia energética y detenga la depredación ambiental y el extractivismo.
VER TODOS LOS ARTÍCULOS DE ESTA EDICIÓN
NOTAS AL PIE
[1] Uno de los proyectos en curso más importante es el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur para exportar petróleo desde la costa atlántica rionegrina, en el que la empresa se asocia con Pluspetrol, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Shell y Chevron, y aguarda el ingreso de financiamiento de JP Morgan, Citibank, Santander, Itaú y Deutsche Bank.
[2] Si bien el acuerdo fue desde el inicio por el 25 %, la operación se realizó en 2 tramos: en 2008, los Eskenazi compraron el 14,9 % de las acciones, y en 2011 adquirieron un 10,1 % adicional.
[3] Huelga aclarar que tras más de una década, ningún dinero se destinó a remediar los territorios afectados.
[5] Sobre los mecanismos de fuga de capitales utilizados por las empresas y las falacias en las que se apoya el mandato exportador se puede leer a García Zanotti en el libro de Alejandro Bercovich, El país que quieren los dueños, Buenos Aires, Planeta, 2025, y Francisco J. Cantamutto, Andrés Wainer y Martín Schorr, Con exportar más no alcanza, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2024.
[6] Ver al respecto Esteban Martine, “Vaca Muerta: una década de saqueo”, en Esteban Mercatante y Juan Duarte, Extractivismo en Argentina. Saqueos, resistencias y estrategias en disputa, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2024.
Esteban Mercatante
@EMercatante
Economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas. Autor de los libros El imperialismo en tiempos de desorden mundial (2021), Salir del Fondo. La economía argentina en estado de emergencia y las alternativas ante la crisis (2019) y La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo (2015).